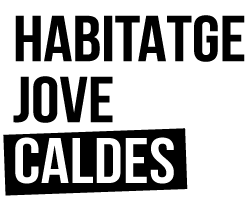Casas sucias y caras
La dificultad de acceso a una vivienda digna y asequible es una de las mayores fuentes de injusticia social y ambiental tanto en Cataluña como en el conjunto del Estado español. Ya lo era antes de la pandemia de COVID-19 y lo seguirá siendo en el futuro inmediato. Desde los años cincuenta, cuando la dictadura franquista se propuso «convertir a los proletarios en propietarios», hasta bien entrado el siglo XXI, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria se saldó con centenares de miles de familias desahuciadas por una ley hipotecaria draconiana mientras las arcas públicas rescataban a la banca, las administraciones de todos los niveles han priorizado la propiedad privada frente al alquiler público. La venta sistemática de vivienda protegida, las exenciones fiscales para promover la compra hipotecaria y la exigüidad del parque de vivienda pública —diez veces inferior a la media europea— han expuesto a la población española a una de las mayores tasas de sobreesfuerzo residencial de toda Europa.
En una economía excesivamente dependiente del turismo masivo y el sector inmobiliario, los centros urbanos son pasto de la gentrificación, que expulsa a las clases populares y a las nuevas generaciones hacia periferias dispersas donde dependen más del coche. Además, pese a su considerable peso en el PIB estatal, la industria de la construcción no ha sido capaz de rehabilitar un parque edificado muy envejecido, con mala accesibilidad y muy ineficiente desde el punto de vista energético. Tampoco ha sabido renovarse para superar el uso de materiales altamente contaminantes como el hormigón armado, responsible del derroche energético, del dispendio de agua y de un 6% de las emisiones globales de CO₂.
La vivienda asequible como Renta Básica Universal en especies
Pese a constituir un grave problema, la vivienda puede convertirse en una gran solución. La innovación en políticas de vivienda asequible y sostenible puede ser una de las recetas más efectivas para afrontar las crisis económica, social y ambiental que tenemos por delante. Para empezar, la vivienda pública puede comportarse como una suerte de Renta Básica Universal (RBU) en especies. En cantidades suficientes —cercanas a la normalidad europea— y con una correcta distribución territorial —evitando la formación de guetos periféricos—, un buen parque de alquiler público aliviaría la alta proporción de ingresos que los hogares dedican a pagarse un techo. Ello redundaría en la reactivación del consumo doméstico y del comercio de proximidad, aparte de amortiguar los costes sociales de la destrucción de empleo que puede acarrear la automatización en las próximas décadas. También dificultaría el chantaje de la precariedad laboral y proporcionaría a los trabajadores más tiempo libre para el ocio, la formación o la participación ciudadana.
Todos estos beneficios ya se esgrimen con frecuencia en defensa de la RBU monetaria, pero hay otros que solo se conseguirían mediante una RBU residencial. Por un lado, la primera entraña el riesgo de que los propietarios del suelo absorbieran la nueva liquidez de la que dispondría la población mediante el encarecimiento de alquileres o hipotecas. Ello sería mucho más improbable en el segundo caso, al estar buena parte de la oferta en manos de la administración pública. Por otro lado, al relajar el apremio por aglomerarse en los centros de actividad económica, la RBU monetaria podría provocar una centrifugación de la población hacia periferias donde los precios de la vivienda son más bajos. Esta dispersión acarrearía externalidades negativas para el bien común, tales como el encarecimiento de infraestructuras y servicios, el despilfarro energético, la depredación territorial o el aumento de la contaminación y las emisiones con efecto invernadero. En cambio, la RBU residencial evitaría estos efectos si se implementara mediante estrategias urbanísticas que garantizaran la correcta distribución del parque asequible en barrios mixtos y compactos, es decir, equipados, caminables y bien servidos por el transporte público.
Un Green New Deal para la vivienda sostenible
El sector de la construcción es uno de los más atrasados en términos de prefabricación. Así como la industria de la automoción, la de los electrodomésticos o la de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han experimentado una evolución exponencial en el último siglo, la edificación sigue estancada en deseos de excesiva consistencia y durabilidad que la hacen más ineficiente, injusta e insostenible en términos económicos, sociales y ambientales. El uso de materiales pesados e irreversibles como el ladrillo, el acero y, muy especialmente, el hormigón armado, genera gran cantidad de externalidades negativas, tanto en la construcción como en el mantenimiento y el derribo de los edificios.
En cambio, la industrialización de módulos prefabricados, ligeros y en seco —sin consumo de agua— conlleva innumerables beneficios ambientales en el ámbito de la construcción o la rehabilitación de viviendas confortables, accesibles y con altas prestaciones térmicas y energéticas. Dada la elevada demanda de vivienda asequible, esta industria podría suponer toda una revolución en la reconversión de sectores obsoletos, contaminantes y altamente subvencionados como la automoción o el turismo. Un Green New Deal centrado en la industrialización de componentes constructivos sostenibles estaría perfectamente alineado con los objetivos del Pacto Verde Europeo y justificaría su financiación con fondos comunitarios, puesto que crearía valor añadido en términos sociales y ambientales. Desde el punto de vista social, contribuiría en gran medida a la relocalización y la diversificación de la actividad productiva, así como a la creación de decenas de miles de empleos cualificados y estables. Desde el punto de vista ambiental, serviría para mitigar en buena parte las emisiones contaminantes, el derroche de agua y la dependencia energética.
Dentro del campo de la prefabricación, existen dos líneas especialmente innovadoras en términos ecológicos. Por un lado, la reutilización de contenedores marítimos saca el mejor provecho de su ligereza y capacidad portante, evitando el consumo energético que supone fundir acero o el desperdicio de agua que implica el uso de hormigón. Por otro, el uso de módulos de madera contralaminada (CLT) extraída de plantaciones locales —que han fijado carbono durante su crecimiento— conjuga en un solo material ligero y preciso altas prestaciones térmicas y estructurales. Tanto en un caso como en el otro, no sólo se acorta y se abarata sustancialmente la obra, sino que también se evita el derribo y la gestión de los escombros, puesto que los componentes modulares son desmontables, transportables y reutilizables en otras edificaciones. Al fin y al cabo, toda una revolución industrial basada en la construcción sostenible, la creación de empleo de calidad y la defensa del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. ¿Hay alguna receta mejor para salir de la crisis?.